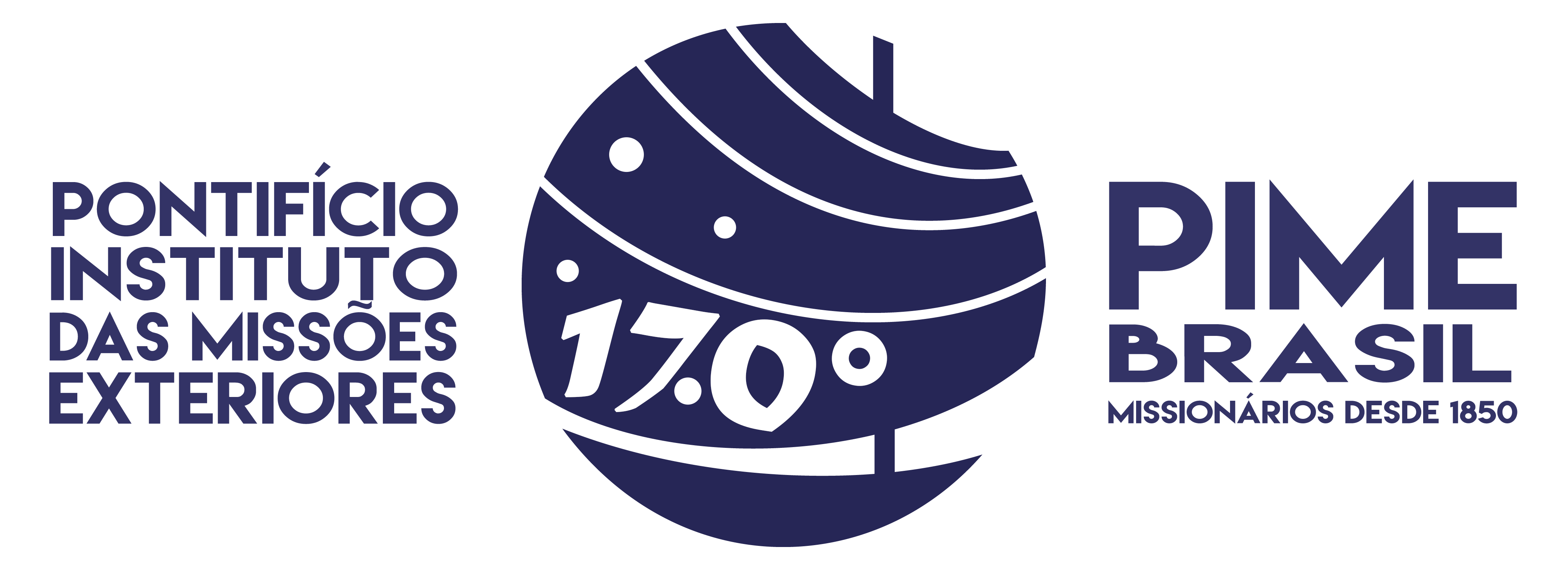Laurence y los Jemeres Rojos: '¡Todo ha terminado, el mañana cantará!'
Cincuenta años después de la caída de Phnom Penh en manos de Pol Pot, se publica en italiano el libro "Más allá del cielo", en el que una mujer francesa relata el genocidio con los ojos de una persona que había llegado a Camboya por amor. Es el diario del infierno de miseria, mentira y muerte que vivió junto a sus hijas pequeñas. Un relato extremadamente interesante y creíble sobre un país al que el tribunal establecido por la ONU ha hecho muy poca justicia y verdad con sus sentencias.
Milán (AsiaNews) - Laurence Picq tenía 28 años cuando, en octubre de 1975, llegó a Phnom Penh, capital de la Camboya Democrática, procedente de Beijing, con sus dos hijas pequeñas, Narén y Sokha. El país – que había tomado el nombre de Kampuchea Democrática – había caído en manos de Pol Pot y los Jemeres Rojos el 17 de abril de ese mismo año. Hoy, exactamente cincuenta años después, aunque no hay nada que celebrar –el régimen fue responsable de la muerte de cerca de dos millones de personas–, sí es obligatorio recordar. La publicación de la versión italiana de un libro que recuerda y narra esos trágicos acontecimientos ofrece la oportunidad para reflexionar y volver a interrogarse sobre las razones que llevaron a tanta destrucción y autodestrucción. El libro Au-delà du ciel. Cinq ans chez les Khmers rouges, fue publicado en 1984 en París por Éditions Bernard Barrault y ahora también está disponible en italiano con el título Oltre il cielo curado por Marco Respinti y publicado por la editorial Tralerighe libri. Una magnífica introducción del propio Respinti y una invitación a la lectura de Antonia Arslan convencen al lector de continuar hasta la última página, deseoso de caminar con la autora y sus dos niñas para sobrevivir a la violencia gratuita, los abusos de todo tipo y la ignorancia de una ideología en la que Laurence también había creído inicialmente.
En los años '60 del siglo pasado, Laurence conoció a Suong Sikoeun, un joven de origen camboyano que había llegado a París para estudiar. En esa época muchos jóvenes camboyanos habían sido enviados a Francia para estudiar. No solo entraron en contacto con los círculos marxistas en la capital francesa, sino que cuando volvieron a su país desempeñaron roles importantes en los cuadros de gobierno. En este contexto, y a partir de una especie de pasión revolucionaria compartida, se conocieron, decidieron casarse, formar una familia y regresar a Camboya tan pronto como las condiciones lo permitieran. En un intento de explicitar la matriz revolucionaria que animaba a los Jemeres Rojos, Marco Respinti hace referencia a la «Revolución Francesa (1789-1799) que se tomó como modelo pero se consideraba incompleta, y por eso debía llevarse a la práctica en la forma más extrema y extremista del marxismo-leninismo corregido según la versión china» (pág. 13). Pero yendo más allá del maoísmo, «en una mezcla suprema de muerte en la que convergen comunismo, nacionalismo y mucho, mucho racismo [...] una revolución que no puede detenerse, que no se agota, que se supera incluso a sí misma devorando a sus propios hijos» (pág. 13).
Después de todos estos años nos cuesta comprender la buena fe de Laurence cuando decidió seguir a su marido por amor y por pasión. Fue una de las pocas mujeres extranjeras que atravesó con ojos no camboyanos ese infierno de miseria, mentira y muerte. Esto hace que su relato sea sumamente interesante y creíble, más allá de cualquier retórica o conveniencia. En medio de la huida hacia Tailandia, cuando el régimen ya tenía los días contados, unas mujeres ancianas, sorprendidas por la presencia de una mujer francesa entre ellas, le preguntaron: «¡Querida niña! ¿Qué haces aquí, en tu estado? ¿Qué viniste a hacer a Camboya, en estos tiempos tan duros?». Y ella les respondió: «Me habría gustado tanto ofrecer mi contribución» (203).
En septiembre de 2022, cuando el tribunal establecido por la ONU y el gobierno camboyano para juzgar los crímenes cometidos por los Jemeres Rojos cerró sus puertas, dejó muy poco al país. Por un costo total de más de 330 millones de dólares, no se puede decir que el tribunal haya hecho justicia a las víctimas del auto-genocidio camboyano. Frente a aproximadamente 2 millones de muertos, en efecto, en dieciséis años de trabajo, de sesiones y de audiencias, el tribunal emitió sólo tres condenas a cadena perpetua: la primera, contra Kaing Guek Eav, más conocido como Duch, jefe del famoso centro de torturas S-21 donde asesinaron a unas 17.000 personas, pero que murió en 2020; la segunda y la tercera contra Nuon Chea, el “hermano número dos” (el hermano número uno era Pol Pot), fallecido en 2019 a los 93 años, y contra Khieu Samphan, ex jefe de Estado de Kampuchea Democrática, que hoy tiene más de noventa años.
Si bien estas tres sentencias fueron un logro importante, después de tantos años de trabajo y dinero gastado, todavía queda por entender qué sucedió realmente en esos años y por qué. El Documentation Center of Cambodia (DC-C), que tuvo la tarea de recopilar y archivar todo el material disponible sobre los Jemeres Rojos, ha registrado en estos años de investigación 19.440 fosas comunes repartidas por el territorio nacional y 185 centros de detención y tortura. Las sentencias de los jueces no devuelven las víctimas a los supervivientes ni curan las heridas que estos últimos llevan dentro. Chhang Youk, director del DC-C, afirma que los responsables deberían haber sido condenados a 2 millones de años de prisión, el número de las víctimas del genocidio perpetrado. En cualquier caso, el drama camboyano no es solo camboyano: «Cuando observamos lo que ocurrió en Camboya, no estamos viendo una exótica historia de horrores, sino que escudriñamos en la oscuridad, en los lugares más sucios de nuestra propia alma».[1]
A través de estas páginas Laurence nos ayuda a escudriñar en esa oscuridad, entre "niños desaparecidos", "recién nacidos aplastados", "mujeres que daban a luz en la calle", "heridos llevados en camillas y luego abandonados", "ancianos exhaustos" (86), "de rodillas por un tazón de caldo" (125). Embarazada de su tercer hijo y en fuga hacia Tailandia, agotada por el cansancio y el hambre - escribe Laurence - "estuve tentada de dejarme llevar por la desesperación, pero una presencia persistente me decía: '¡Aquí está tu hijo!'" (173). Desgraciadamente el niño, que nació el 17 de febrero de 1979, murió de hambre en el camino el 10 de mayo del año siguiente.
En un pasaje del libro, como por instinto, sintió que se aproximaba el fin y no podía ver a sus niñas - «¡Mis hijas! ¡Mis hijas! ¿Dónde podían estar en ese momento?» - Laurence admite: «Sentí el deseo de rezar una oración y de hacer un voto» (192). Cuando un día sus hijas inesperadamente le preguntaron: «Mamá, ¿por qué no viniste a buscarnos cuando Noeun (una mujer encargada de cuidar a las niñas, nota del editor) nos amordazaba y nos golpeaba en la habitación secreta?», ella sólo pudo contestar: «¡Todo ha terminado, el mañana cantará!» (156).
Laurence llegó a Francia el 24 de diciembre de 1980 junto con Naren y Sokha. En cuanto a todo lo sucedido «no he olvidado, no quiero olvidar, tengo miedo de olvidar» (253).
*El P. Alberto Caccaro es misionero del Pime en Camboya
[1] P. Short, Pol Pot. Anatomia di uno sterminio, Rizzoli 2005, 31.