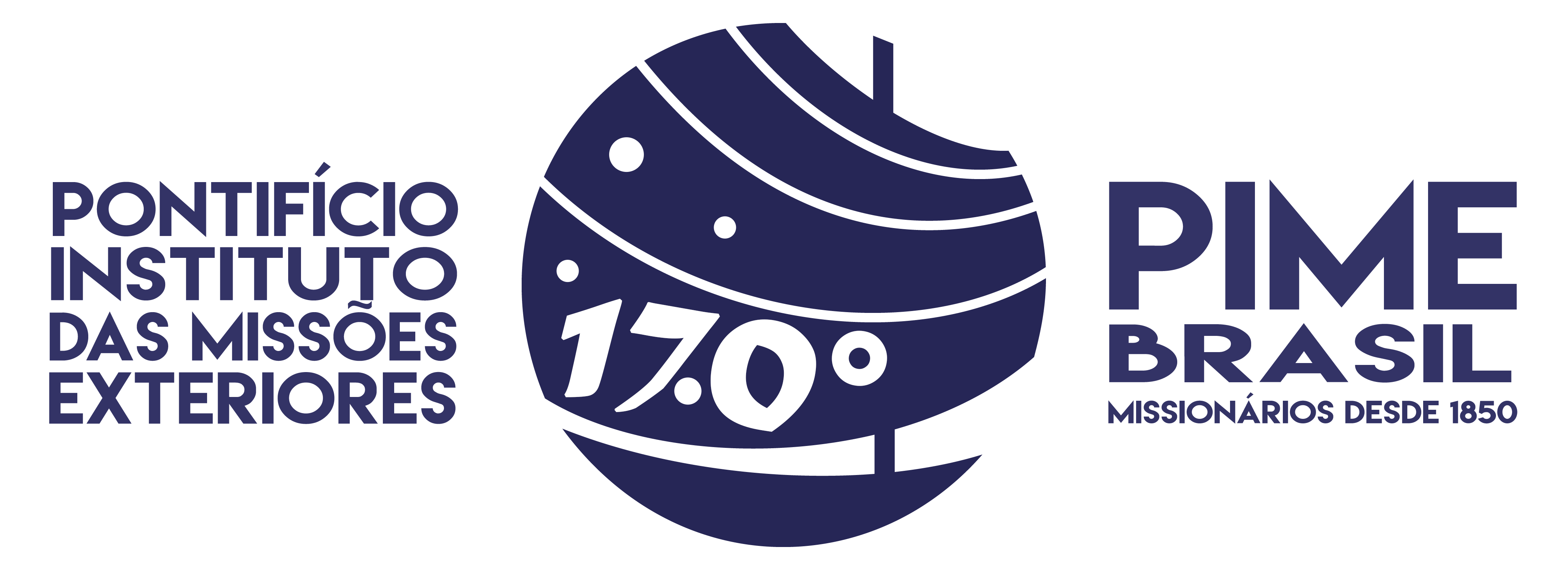Bo: rostro de «sinodalidad y misericordia» en Myanmar, devastada por la guerra
La junta gobernante, el nudo rohingya surgido durante el viaje del Papa Francisco en 2017, las riquezas de la tierra y la violencia de los militares. Luces y sombras de una nación nacida el mismo año que el cardenal. El llamamiento a combatir «el odio y la división», la cara moderada en la política interna y los ataques a Pekín por violaciones a los derechos y la libertad religiosa, como en la detención del card. Zen.
Ciudad del Vaticano (AsiaNews) - «La única guerra que debemos combatir es la guerra contra el odio y la división», un demonio que no perdona ni siquiera a los cristianos de Myanmar, tanto que se preguntan: «¿Podemos identificarnos también con una identidad cultural de casta o con todas las demás identidades? ¿Podemos ceder a la tentación de tratar a los demás en función de identidades construidas por manos humanas, cuando en realidad todos somos Hijos de Dios creados a Su imagen?». En estas pocas frases, pronunciadas el pasado mes de marzo durante la homilía de la ordenación episcopal del nuevo auxiliar de Yangon, el cardenal arzobispo Charles Maung Bo encierra el drama de una nación desgarrada por conflictos y tensiones étnico-confesionales. El cardenal, presidente de la Conferencia Episcopal, figura entre los electores asiáticos del Cónclave que comienza el 7 de mayo y trae consigo los retos de la misión en un país frágil e inestable: desde los militares que derrocaron al gobierno democrático en febrero de 2021, retomando el poder, hasta el polvorín confesional entre la mayoría budista y las minorías, en particular los rohingya del estado occidental de Rakhine.
Card. Bo, salesiano y ex presidente de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia (Fabc) hasta el pasado enero, nació el 29 de octubre de 1948 en la aldea de Monhla, archidiócesis de Mandalay. Estudió en el seminario Nazareth de Anisakan, Pyin Oo Lwin, de 1962 a 1976. Emitió los votos temporales el 24 de mayo de 1970 y los perpetuos el 10 de marzo de 1976. Fue ordenado sacerdote en Lashio (estado de Shan), el 9 de abril de 1976. Después de servir como párroco de 1976 a 1981 en Loikham y Lashio, fue destinado al seminario de Anisakan como formador de 1983 a 1985, luego administrador apostólico en Lashio de 1985 a 1986 y prefecto apostólico de 1986 a 1990. Cuando la prefectura fue elevada a diócesis (7 de julio de 1990), fue nombrado primer obispo y consagrado el 16 de diciembre. El 13 de marzo de 1996, el Papa Juan Pablo II le nombró obispo de Pathein, en la región de Ayeyarwady. El 24 de mayo de 2003 fue nombrado arzobispo de Yangon, donde tomó posesión el 7 de junio de 2003. El 21 de octubre de 2015, se convirtió en el primer obispo birmano en tomar posesión del título de cardenal.
Nacido el mismo año en que Myanmar, antes Birmania, se convirtió en un Estado independiente, el cardenal experimentó de primera mano el sufrimiento de un pueblo aún bajo el yugo de la dictadura militar. Esta es también la razón por la que su enfoque de la política interior ha sido siempre «moderado», manteniendo canales de diálogo con los generales y advirtiendo a los sacerdotes y hombres de Iglesia que no se involucraran en levantamientos o protestas contra el régimen, especialmente en la época de la «Revolución Azafrán» en 2007. Sin embargo, no ha dejado de hacer oír su voz a favor de los derechos humanos, la libertad religiosa y el diálogo entre las distintas confesiones, haciendo un llamamiento a la paz y la justicia. Tras recibir el birrete cardenalicio, el cardenal reiteró que quería ser «la voz de los sin voz». Al mismo tiempo, mostró un rostro crítico hacia Pekín -también como presidente de la Fabc- al defender a los activistas católicos de Hong Kong, condenar la detención del Card. Joseph Zen y pidiendo justicia y libertad religiosa. Aunque ha atacado a los dirigentes comunistas chinos, nunca ha renegado del acuerdo interino China-Vaticano firmado en 2018 y renovado recientemente.
Expresión del creciente clero asiático, procedente además de una realidad donde los católicos son minoría a diferencia de Filipinas, el cardenal tiene rasgos en común con Benedicto XVI y Francisco, especialmente en los ámbitos de la sinodalidad y la misericordia. Ya en una entrevista con AsiaNews en 2015, a pocas semanas del birrete cardenalicio y en vísperas de las primeras elecciones «libres», señalaba las luces y sombras de una nación que viviría otras tragedias en los siguientes 10 años, entre ellas un nuevo golpe militar y el reciente terremoto. «En muchas partes del mundo, la democracia es una actividad política. En Myanmar, la democracia -explicó el Card. Bo- es una peregrinación sagrada» y un “desafío a todas las hegemonías”. El viaje de Jesús al Calvario se caracterizó por tribulaciones, dudas y frecuentes pasos atrás».
Describió Myanmar como un país «rico, que recientemente se ha abierto al mundo exterior y ha experimentado episodios de saqueo descarado. En los últimos cuatro años de la llamada «democracia» [entre 2012 y 2015, ed] desaparecieron el 30% de los bosques. Según algunos estudios, en un año salieron de Myanmar jade y objetos de valor por valor de al menos 31.000 millones de dólares», lo que confirma una situación crítica incluso en una fase de relativa libertad. Un Estado «que sigue ocupando los primeros puestos en mortalidad infantil. Y los que han aprendido a robar -dijo- no se propondrán en el futuro aprender una profesión más noble. No creo que desaparezcan los círculos del mal y sus amos. Son esclavos de las naciones vecinas, venden sus riquezas por dinero. Un verdadero sistema federal, capaz de potenciar una comunidad basada en la buena gestión de los recursos naturales», deseó el cardenal, “es el único camino viable hacia la paz y la justicia medioambiental”.
Por último, el Card. Bo no dejó de subrayar el colorido mosaico que lo forma, aunque haya sido fuente de críticas y de violencia confesional. «En Myanmar existe una rica y elegante tradición vinculada al budismo Theravada. En el país hay unos 500.000 monjes y 70.000 monjas budistas. Son una fuente de inspiración y de vida bajo la bandera de la renuncia y la compasión. Metta y Karuna (misericordia y compasión) son los dos ojos del verdadero Buda. Desgraciadamente, también hay mercaderes del odio que abusan de la religión y tratan de explotarla en beneficio político. Sembrar el odio, discriminar a las personas en función de la fe que profesan -dijo- no forma parte del budismo». Una referencia, aunque sin nombrarla, a la persecución de la minoría musulmana rohingya, que sigue siendo un tema delicado en el país. Después de todo, el mismo cardenal, con motivo del viaje apostólico de Francisco a Myanmar en 2017, había invitado al Papa a no utilizar el término «rohingya» por ser controvertido y estar vinculado a disputas étnicas y territoriales nunca resueltas, prefiriendo como definición «musulmanes del territorio de Rakhine».