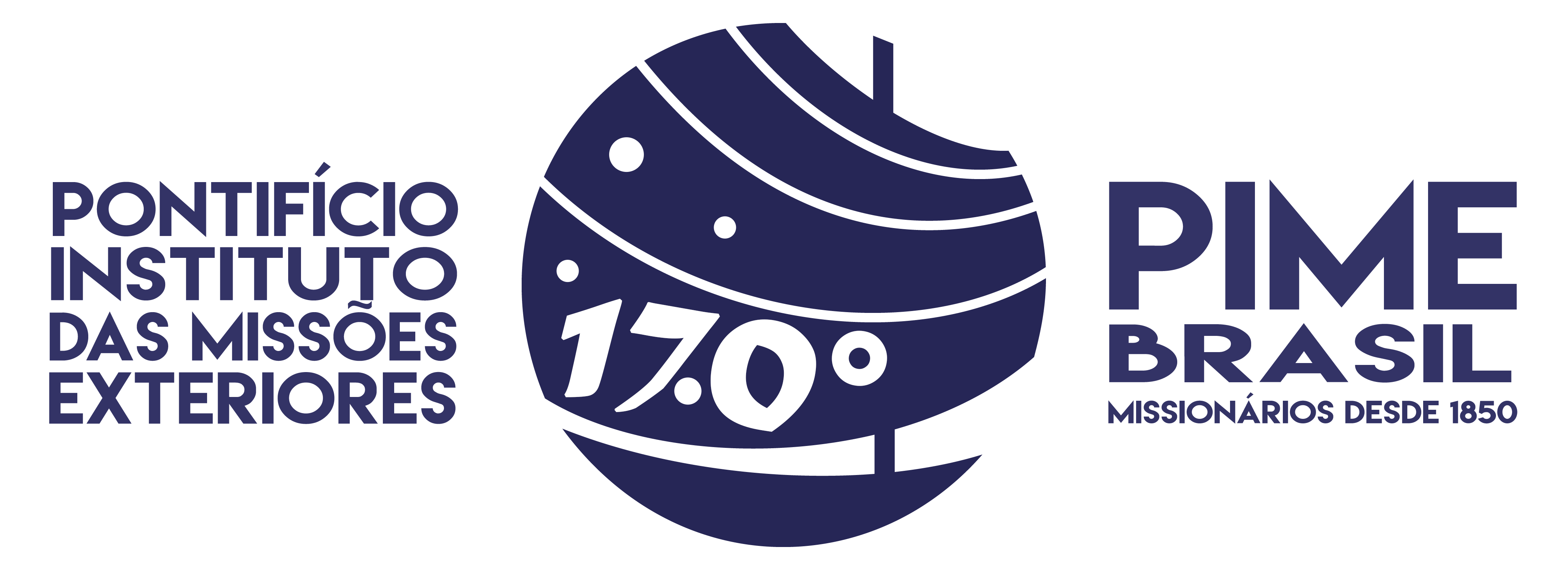Ho Chi Minh City. Vietnam visto por los migrantes
En el día en que se cumplen 50 años del fin de la guerra en Saigón y la reunificación del país, la experiencia de las misioneras escalabrinianas que acompañan a las familias que llegan a la gran ciudad desde las zonas rurales.
Ciudad de Ho Chi Minh (AsiaNews) - El 30 de abril de 1975, hace exactamente 50 años, las fuerzas del Ejército Popular de Vietnam del Norte y de los Viet Cong entraron en Saigón (capital de Vietnam del Sur), marcando el final de una sangrienta guerra en la que participó activamente Estados Unidos. La caída de Saigón, bautizada Ho Chi Minh City en honor al revolucionario y político que condujo al país a la independencia en 1945 – o la liberación del dominio colonial, como la describen los historiadores vietnamitas – permitió la reunificación del país bajo el liderazgo del Partido Comunista. Medio siglo después de aquel acontecimiento histórico, se están llevando a cabo en Vietnam numerosas iniciativas y conmemoraciones para recordar aquel trágico período, rendir homenaje a los caídos, combatientes y refugiados y profundizar en las repercusiones duraderas del conflicto. Hoy queremos recordar este aniversario con una historia de la actual Ciudad de Ho Chi Minh, la de un grupo de misioneras que acompañan a muchas familias provenientes de las zonas rurales que luchan por tener una vida digna y enviar sus hijos a la escuela.
La periferia de Ho Chi Minh City parece no tener fin. Y tampoco tiene fin el enjambre de motocicletas que circulan a toda velocidad por todas partes, bajo un cielo lechoso, impregnado de humedad y contaminación. Sin embargo, cuanto más nos alejamos del centro de la capital económica de Vietnam – que muchos siguen llamando con el nombre colonial de Saigón – más se reducen las dimensiones: las calles se estrechan hasta convertirse en poco más que callejones y los rascacielos dejan paso a viviendas apiñadas unas contra otras y a menudo minúsculas. La vida de familias enteras se desarrolla en una habitación sofocante, que sirve de casa y taller, con una especie de entrepiso para dormir. Falta el aire solo con mirarlas.
Entre dos de estas casas, apenas se puede distinguir un pequeño portón rojo y, más al fondo, una puerta que se abre a una habitación sencilla y básica, pero espaciosa. En el calor húmedo de esta ciudad es una bocanada de oxígeno. Es aquí donde viven las misioneras laicas escalabrinianas, en la periferia de la periferia de esta metrópoli de casi diez millones de habitantes, donde hay otros cinco millones que no están inscriptos en el Registro Civil. Han llegado hasta aquí desde las zonas rurales o desde otras regiones del país en busca de trabajo, pero si no existen en el Registro Civil, tampoco existen para el sistema escolar ni de salud, y, por lo tanto, no hay escuela para los niños ni posibilidad de atención médica para la familia.
Es precisamente aquí donde las misioneras laicas escalabrinianas han decidido trabajar, poniendo en práctica, en este particularísimo contexto metropolitano e industrial, su carisma de acompañamiento y cuidado de los migrantes, que en Vietnam son sobre todo internos.
"Nuestra espiritualidad es caminar con la diversidad", nos hace notar Bianca Maisano, médica, que vive aquí con otras dos misioneras: Marina Azzola, italiana de Bérgamo, y Marianne Buch, alemana de Stuttgart. Significa confrontarse con una realidad que es totalmente diferente, por cultura, tradiciones, lengua, religión, usos y costumbres, incluyendo la comida. Una realidad, demás, en rapidísima transformación. «Vinimos aquí en 2017 para hacer un viaje exploratorio, y en 2018 decidimos comenzar nuestra misión. Durante algunos meses fuimos huéspedes de los misioneros escalabrinianos que nos ayudaron a conocer la ciudad y el país». Después se sumergieron literalmente en el tejido social de una periferia donde muchos habitantes son en cierta forma “extranjeros” como ellas, porque vienen de otras regiones de Vietnam. «Al principio vivíamos en medio de dos familias que prácticamente nos adoptaron. ¡Nos visitábamos como si fuéramos parientes!».
Pero más allá de la natural bienvenida de la gente, los problemas no tardaron en comenzar. En realidad toda esta periferia habla de situaciones de pobreza y precariedad, de personas marginales no solo física, de familias desestructuradas o disfuncionales, de niños abandonados a su suerte… Y de muchos, muchísimos jóvenes en busca de un futuro mejor. «Ellos fueron los que nos impactaron especialmente – recuerda Bianca -, la enorme cantidad de niños y jóvenes. Es uno de los aspectos que más impresiona cuando uno viene de Europa». En efecto, Vietnam – que recientemente ha superado los cien millones de habitantes – tiene una edad promedio de 32,5 años (frente a los 48,7 de Italia). Se percibe claramente no solo al visitar metrópolis enormes como Ho Chi Minh City o la capital Hanói, sino también al observar los datos. Estos hablan de un país extremadamente dinámico y en rápido crecimiento, a pesar de la leve crisis tanto política como económica. «Vietnam vive de los encargos de otros países, sobre todo en el sector manufacturero y textil – explica Bianca -, pero cuando el trabajo disminuye, las industrias despiden. Punto. Y la gente aquí en la ciudad no sabe cómo sobrevivir. Muchos se ven obligados a volver a su aldea, donde por lo menos no se mueren de hambre, pero para los niños a menudo significa no completar sus estudios».
Lamentablemente, en esta periferia muchos ni siquiera los empiezan. «Siempre por la falta de documentos – aclara Bianca -. Si no estás inscrito en el Registro Civil no puedes acceder a la escuela pública». En un país donde la tasa de alfabetización es altísima (alrededor del 94%), casi el 15% de los hijos de los migrantes internos no van a la escuela. Pero no son los únicos afectados. Al igual que ellos, los niños y jóvenes que viven en zonas rurales y los que pertenecen a minorías, en un país con 54 grupos étnicos diferentes, a menudo poco integrados, también tienen dificultades para acceder a la educación.
Sin embargo, hasta el momento no existe una alternativa a las escuelas públicas. Las de la Iglesia católica – que es extremadamente dinámica y en crecimiento y representa alrededor del 9% de la población –, fueron expropiadas en 1975, así como los hospitales y universidades. No está permitido gestionar actividades educativas aunque de alguna manera se “toleran” las charity schools. Es lo que intentan hacer muy informalmente las escalabrinianas. Marina, en particular, se encarga de la “escuelita” que tienen en casa. "Tenemos como máximo una decena de niños, porque a menudo tienen edades y niveles diferentes – explica la escalabriniana, que también se ocupa de mantener el contacto con las familias -. El objetivo es enseñarles a leer y escribir para que algún día puedan ingresar en la escuela pública. Esta mañana dos de ellos no vinieron y entonces fuimos a la casa de la familia para saber qué había ocurrido. No había nadie. De un día para otro se fueron todos".
Esto sucede a menudo. Muchísimos adultos tienen proyectos migratorios extremadamente inestables y precarios. Casi siempre ambos padres se ven obligados a trabajar, pero en las fábricas de Ho Chi Minh City se los considera meros instrumentos de trabajo, y cuando ya no sirven los dejan cesantes. A menudo los hijos quedan abandonados a su suerte. "Cuando llegamos aquí – cuenta Bianca – veíamos a muchos niños en la calle vendiendo billetes de lotería o pidiendo limosna. Por eso lo primero que hicimos fue ayudarlos a inscribirse en el Registro Civil para que pudieran ir a la escuela".
Una de las pocas alternativas a la educación pública son las escuelas sobre todo de los salesianos, que en Vietnam tienen 360 sacerdotes y 8 parroquias en Saigón. En una de estas, no lejos de la casa de las escalabrinianas, tienen 340 alumnos solo en primaria. El certificado que obtienen está reconocido por el Estado y, por lo tanto, después pueden continuar sus estudios en la escuela pública. Los salesianos también acogen e integran en su escuela muchas fragilidades: «Tenemos varios alumnos con discapacidad – explica el responsable, el padre Vu Dang Hoang Oanh Peter -, otros que vienen de familias desestructuradas o muy pobres, algunos son problemáticos, otros todavía no tienen los documentos. Aquí recibimos a todos. Pedimos una contribución simbólica, sobre todo para concienciar a las familias. Nos sostenemos gracias a la solidaridad de muchos benefactores y al voluntariado».
El padre Peter nos muestra a dos hermanitas particularmente vivaces: «Viven con el papá. La mamá está en la cárcel, y su hermana de 15 años acaba de dar a luz». Otros dos pequeños también tienen a la mamá en la cárcel y el papá los deja en la escuela a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Lo mismo hacen otros padres. «Aquí abrimos las puertas temprano para responder a las necesidades de las familias y que estos niños no queden en la calle. Les damos desayuno y almuerzo, por lo menos se alimentan decentemente».
«Sus historias son como lentes que nos hacen ver cómo es la realidad», comenta Bianca. Y a veces también son historias de éxito: «Hemos visto a muchos niños que cambiaron de manera impresionante, y miraban el futuro con una perspectiva diferente». Una perspectiva llena de esperanza, como la que viven algunos jóvenes católicos que frecuentan la casa de las escalabrinianas: «Nuestras puertas están siempre abiertas. Tratamos de favorecer estos encuentros con jóvenes católicos y con otras personas, para compartir con ellos sueños, esperanzas, compromisos y desafíos. Ampliando recíprocamente nuestros horizontes».