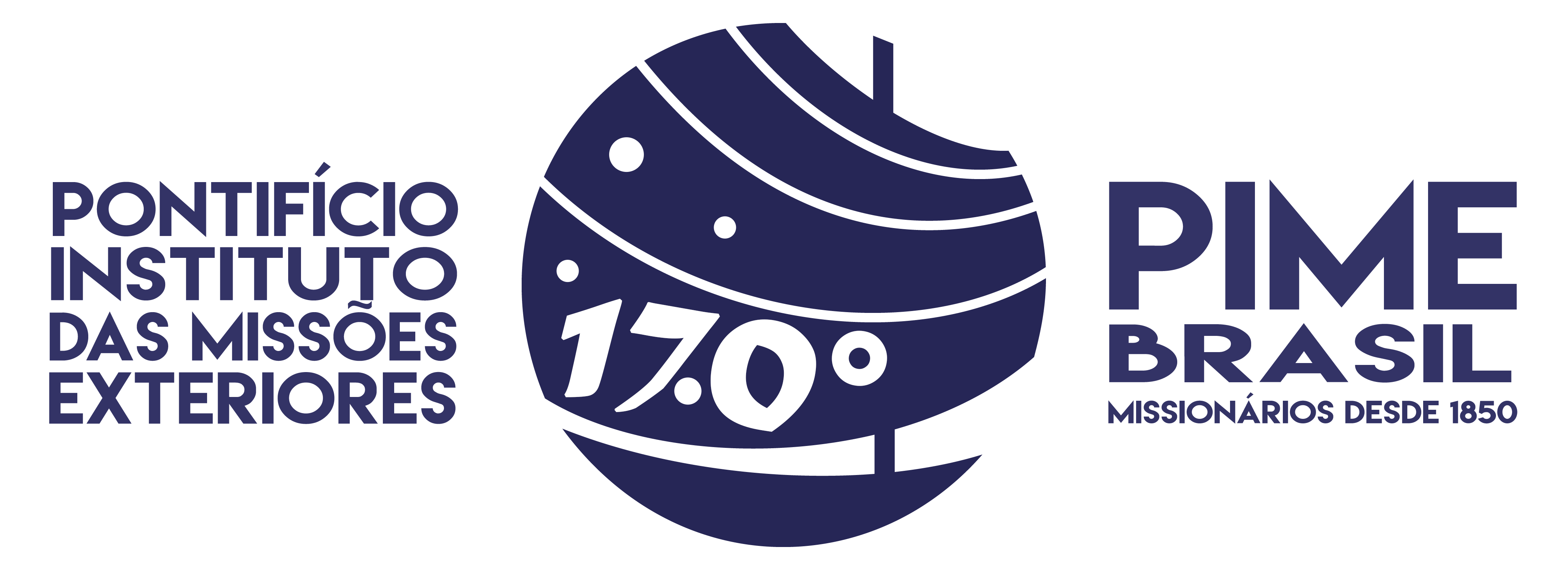Naruhito visita Mongolia por los caídos. Pero en Asia, la herida de los prisioneros de guerra sigue abierta
En el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el emperador visita por primera vez Ulán Bator para rendir homenaje a los soldados japoneses que murieron en los campos soviéticos. Sin embargo, la sombra de las atrocidades cometidas por el ejército imperial sigue pesando en las relaciones con los países asiáticos, con los que hoy Tokio busca nuevas aperturas diplomáticas en clave anti-Beijing.
Ulán Bator (AsiaNews) - El emperador Naruhito, acompañado por su esposa Masako, ha llegado a Mongolia, donde permanecerá hasta finales de semana para honrar la memoria de los prisioneros de guerra japoneses que fueron encarcelados por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Es la primera vez que una pareja imperial japonesa visita Mongolia, un país rico en recursos minerales y hoy dividido entre las influencias occidentales y las de China y Rusia.
El viaje forma parte de las iniciativas de Japón con motivo del 80 aniversario del fin del conflicto mundial. En abril, Naruhito visitó por primera vez la isla de Iwo Jima y luego, en junio, Okinawa, lugares donde los japoneses libraron feroces batallas contra los invasores estadounidenses y que estuvieron ocupados, respectivamente, hasta 1968 y 1972. En Iwo Jima murieron cerca de 40.000 soldados, en su mayoría estadounidenses, mientras que en Okinawa perdieron la vida 200.000 personas, unos 12.000 estadounidenses y 188.000 japoneses, entre ellos muchos civiles.
Se estima que entre 1941 y 1945, entre 12.000 y 14.000 soldados japoneses fueron detenidos en Mongolia y alrededor de 1.700 de ellos murieron tras ser obligados a realizar trabajos forzados para la construcción de edificios públicos, la universidad estatal y un teatro en Ulán Bator. "Es importante no olvidar a quienes perdieron la vida, profundizar la comprensión del pasado bélico y cultivar un corazón amante de la paz", declaró Naruhito.
Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Mongolia, encabezada por un gobierno comunista, había firmado una alianza defensiva con la Unión Soviética para proteger el ferrocarril transiberiano y contrarrestar la expansión japonesa en Manchuria y Mongolia Interior. Los enfrentamientos fronterizos entre Japón y la URSS llevaron a las dos potencias a firmar un pacto de no agresión en 1941 en el que Mongolia tenía el rol de "Estado tapón" neutral. Posteriormente Ulán Bator participó en el conflicto mundial proporcionando suministros a su aliado soviético, pero recién se unió a los combates el 10 de agosto de 1945, dos días después de la declaración de guerra de la URSS contra Japón, y participó en la invasión de Manchuria.
La tragedia de los prisioneros obligados a realizar trabajos forzados fue una constante durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en las zonas ocupadas por el ejército japonés, que sometió a poblaciones enteras a condiciones inhumanas para sostener el esfuerzo bélico. Además de las violaciones de mujeres extranjeras, en su mayoría coreanas (las llamadas "mujeres de solaz", cuya existencia Tokio negó durante mucho tiempo), varios episodios involucraron a los países del sudeste asiático.
En Filipinas, por ejemplo, en abril de 1942, unos 76.000 prisioneros (de los cuales 66.000 filipinos y 10.000 estadounidenses) que se habían rendido al ejército imperial japonés (lo que se considera una cobardía en Japón, que por su parte obligó a muchos civiles a suicidios colectivos para no caer en manos del enemigo) fueron obligados a una marcha de 106 kilómetros, lo que se conoce como la "Marcha de la Muerte de Bataan". Según estimaciones, 2.500 filipinos y 500 estadounidenses murieron durante la marcha para llevar a los prisioneros a un campo de concentración. Ya en el campo, otros 26.000 filipinos y 1.500 estadounidenses perecieron por hambre y privaciones. Los comandantes japoneses no esperaban capturar un número tan alto de soldados aliados y no tenían infraestructura ni medios suficientes para transportarlos al campo militar O'Donnell, destino final de la marcha. El general japonés Homma Masaharu, responsable del episodio, fue condenado y ejecutado por crímenes de guerra.
Entre Birmania y Tailandia, en cambio, los japoneses construyeron un ferrocarril de unos 420 kilómetros para conectar los dos países utilizando como esclavos a decenas de miles de prisioneros aliados y cientos de miles de civiles asiáticos, denominados romushas. El Reino Unido perdió el control de la posesión colonial en 1942 porque no tenía suficientes tropas en la región para contrarrestar al ejército imperial. La desnutrición, la malaria, la disentería, el cólera, la falta de atención médica y las jornadas laborales de hasta 18 horas al día caracterizaron las condiciones de detención. El "ferrocarril de la muerte", al servicio de las necesidades logísticas de los japoneses, se completó en 1943, antes de lo previsto. Murieron entre 12.000 y 60.000 prisioneros aliados, entre 80.000 y 100.000 civiles asiáticos, y también 1.000 soldados japoneses.
En Singapur, después de la rendición británica del 15 de febrero de 1942, los japoneses llevaron a cabo una masacre que luego se conoció como "Sook Ching": miles de hombres chinos de entre 18 y 50 años fueron arrestados, identificados como comunistas y "anti japoneses" y ejecutados en forma sumaria. Las estimaciones de las víctimas varían desde un mínimo de 5.000, según las autoridades japonesas, hasta una cifra comúnmente aceptada de 50.000. La operación había sido planeada incluso antes del desembarco japonés. El episodio también se considera una extensión de la guerra sino-japonesa, que comenzó en 1937 y que Beijing describe como una guerra de resistencia contra la agresión japonesa, una definición que hoy todavía utiliza la propaganda china en clave anti-Tokio.
La ocupación provocó graves dificultades económicas y hambrunas generalizadas debido a la mala gestión japonesa, la explotación de los recursos y la interrupción de las redes comerciales previas, pero al final del conflicto los países del sudeste asiático aceptaron reparaciones parciales debido a las presiones económicas e ideológicas para estrechar lazos con Tokio, que pasó a formar parte de la esfera de influencia estadounidense durante la Guerra Fría.
En Indonesia los japoneses llevaron a cabo una brutal ocupación y cometieron una serie de crímenes de guerra. Uno de los casos más conocidos es el del profesor Achmad Mochtar, científico indonesio ejecutado por los japoneses en julio de 1945, acusado, bajo tortura, de haber matado a 900 romushas originarios de Java después de haber contaminado vacunas con la toxina del tétanos. Según documentos que surgieron posteriormente, las vacunas habían sido producidas por el ejército japonés y contenían tétanos purificado. Se trató de un experimento fallido realizado por la Unidad 731 (que se ocupaba de los experimentos biológicos) con trabajadores forzados, que Japón trató de encubrir. Mochtar y su equipo científico fueron arrestados y sometidos a graves torturas por la policía militar japonesa, la Kenpeitai, y al final Mochtar firmó una confesión falsa. De los aproximadamente 280.000 romushas reclutados con falsas promesas, solo 58.000 regresaron, pero decenas de miles de indonesios murieron por los trabajos forzados, especialmente en la construcción de ferrocarriles que cubrían las necesidades logísticas del ejército imperial.
También Taiwán fue escenario de abusos. La isla fue cedida a Japón en 1895 tras la derrota de China en la primera guerra sino-japonesa. Los taiwaneses inicialmente intentaron oponerse, proclamando la República de Formosa y tratando de volver a la administración china, pero la represión del ejército japonés fue brutal y en algunos casos criticada incluso a nivel internacional por la ferocidad con la que fueron arrasadas las aldeas de las poblaciones indígenas que habitaban las regiones montañosas centrales y orientales, ricas en recursos naturales que interesaban a Tokio.
La ocupación se propuso erradicar los sentimientos pro-chinos: los edificios tradicionales fueron demolidos y las ciudades reconstruidas según la estética japonesa. Durante las guerras contra Beijing se prohibieron los periódicos en lengua china, se reprimieron los cultos religiosos locales y se incentivó el uso de nombres japoneses. Aproximadamente 200.000 taiwaneses fueron empleados en el sudeste asiático como obreros e intérpretes del ejército imperial. Posteriormente, algunos de ellos fueron procesados en los juicios por crímenes de guerra.
Hasta la actualidad el legado del colonialismo japonés marca profundamente el debate entre Taiwán y China: los habitantes de la isla a menudo utilizan expresiones y referencias propias de la propaganda imperial japonesa para criticar a Beijing, que considera a Taiwán una "provincia rebelde" que debe volver bajo el control del Partido Comunista Chino.
Por eso resulta tan significativo que la ciudad de Nagasaki haya aceptado por primera vez la participación de Taiwán en la ceremonia de conmemoración del bombardeo estadounidense del 9 de agosto de 1945 que puso fin al conflicto mundial. El alcalde Shiro Suzuki ha declarado que está considerando cómo responder al deseo de Taiwán, dado que Tokio no mantiene relaciones diplomáticas con la isla.
04/07/2024 16:40
10/06/2025 17:04
18/05/2022 15:46